Vol. 15 / enero-junio 2026
Antonio López Fonseca (Ed.)
EN PORTADA – SUMARIO
El presente monográfico está dedicado a la traducción en amplio sentido humanístico e históricamente fundamentador. Su propósito es el establecimiento de la traducción en la Edad Moderna y ello sin omisión del receptor. Esta fundamentación atañe tanto al propio concepto de traducción como al tratamiento histórico, hasta el momento no bien establecido, por raro que pueda parecer, y es resultado de una serie de investigaciones prolongadas en el tiempo ahora orgánicamente presentadas y no exentas de resultados novedosos. Complementariamente se ofrece también una puesta a punto de recursos bibliográficos disponibles en la actualidad, más el seleccionado tratamiento de dos casos que continúan siendo necesarios al tiempo que profundamente enraizados en la tradición: la deriva traductográfica de los clásicos greco-latinos y el ejemplo extremado que representa Walter Benjamin.
.Esp
SOBRE EL CONCEPTO DE “TRADUCCIÓN” Y LA FORJA DE UNA IDEA: DE LA EDAD MEDIA AL HUMANISMO
Autor: Antonio López Fonseca (UCM)
.
1. ¿Qué es traducir?
¿Qué pensamos hoy de la traducción, tras tantos siglos de actividad y pensamiento? Si empezamos por lo obvio, diremos que es leer profundamente y reescribir en nuestra lengua lo que otro ideó en la suya, para lo cual se precisan amplios conocimientos, no solo de las lenguas involucradas sino también de las culturas de origen y destino, además de la perseverancia a menudo necesaria para dar con el término preciso, y la curiosidad para atesorar palabras y expresiones que leemos y escuchamos y jamás sabremos cuándo nos vendrán bien en una traducción, más humildad para dudar de uno mismo y de aquello que creemos saber, así como para aceptar críticas y correcciones. El traductor es un lector muy especial, un lector que escribe palabra a palabra el texto que lee. Con el paso del tiempo y las teorías sobre la traducción hemos asistido a la desacralización del Original, lo cual conduce a la independencia del texto Traducido respecto de aquel. Y ha cambiado el estatus del traductor: ya no es un siervo arrodillado ante el original, sino que lo mira a los ojos, frente a frente, y dialoga con él. Hoy sabemos que escribir es otra manera de leer, que escribir forma parte indisoluble del pensar, del reflexionar sobre la vida. El viaje que supone cada traducción es un suceso narrativo, es innegable, razón por la cual el camino no es un pasadizo que haya de ser recorrido con rapidez, sino un camino lleno de significación. Y también sabemos que la sintaxis del texto es el nervio del pensamiento, porque las poéticas del sentimiento son gramaticales; cada autor modula los recursos gramaticales en su visión. Quien es inmune a la gramática no es un lector serio, ni tampoco un traductor serio; el plano semántico, la percepción de la intencionalidad y el sentido vienen al final, después de entender los “andamiajes” del texto. Y la puntuación es su respiración; hemos de saber cómo respiran los textos, y respetarlo, porque las comas y los puntos son la cicatriz de la vida del autor.
Los traductores decimos cosas con palabras y la traducción es una actitud. El lenguaje de cada persona no es sino un mapa de su vida, razón por la cual traducir es dibujar ese mapa. Y para ello se necesita algo muy distinto a un diccionario; se necesita correr el riesgo del encuentro y de la interrogación, el riesgo de la confrontación con una realidad totalmente diferente, que nos es “extranjera”. El traductor debe aprender a escuchar lo que no está en la palabra, sino entre la palabra y quien la dice, eso que solo pertenece a quien la pronuncia, eso que no se deja traducir y es lo más importante. La traducción es una suerte de escala donde ejercitar la escucha, o, dicho de otro modo, la traducción es arcilla en la que moldear nuestra propia lengua interior. Tal vez lo más importante de una traducción sea lo intraducible en la lengua de partida, lo que desafía a nuestra lengua a extenderse y ahondarse, eso que no comprendemos y requiere de una actitud especialmente hospitalaria: la escucha. Los traductores han de aprender a escuchar la música del mundo, porque un texto siempre significa más, mucho más de lo que dice, pues las palabras lo único que hacen es reducir la realidad a algo que la mente pueda comprender. Eso hace el traductor, permitir que la mente humana comprenda.
Las traducciones, al igual que los originales, han viajado a través del espesor de los siglos. Esas traducciones sucesivas de, por ejemplo, los clásicos grecolatinos no son otras cosas que las maneras que tales textos han tenido de hablar a lo largo de la historia con las culturas que los han acogido. Los originales están “embalsamados” en un tiempo que no es pasado ni presente ni futuro, y tienen una forma de decir espesa y dulce, como si las palabras fuesen el rastro de un cuerpo. Cada tiempo necesita comprender, salvar las trampas de la comunicación, porque ese es el problema del traductor, que no es sino un “maestro de la comprensión”. Ahora la pregunta es: ¿cuándo se comenzó a pensar en la traducción?
.
2. El traductor y el pensamiento sobre la traducción en la Edad Media: ¿qué se entendía por “traducir”?[1]
Hablar de traducción (o como quiera que pueda llamarse al ejercicio traslaticio en el Medievo) es hablar, indefectiblemente, de textos latinos. El estudio de esta actividad (y su producto) en la Edad Media precisa de la combinación de dos líneas de trabajo, a saber, el cotejo de los textos traducidos con sus correspondientes originales, algo no siempre sencillo por la multiplicidad de copias manuscritas, y la reconstrucción de una reflexión a propósito del propio ejercicio. Tan importante es la actividad traductora en este periodo que supone la piedra angular de toda la producción literaria posterior hasta nuestros días: no se puede pensar en una historia de la literatura sin considerar que el ejercicio traslaticio, en el intento de difundir, conservar y transmitir el saber, fue la base para el desarrollo y perfeccionamiento de las lenguas romances y otras culturas europeas[2]. Sin ir más lejos, la extraordinaria literatura del Siglo de Oro español sería absolutamente imposible sin la labor abnegada de los traductores del siglo XV, quienes forjaron de manera definitiva el romance castellano hasta convertirlo, de lengua de comunicación, en lengua literaria. Pero nos enfrentamos a un período vasto, un milenio de gran complejidad, con una práctica inexistencia de documentos teóricos, a lo que hemos de sumar el raudal terminológico que, casi, nos apabulla en torno al oficio del que hoy llamaríamos “traductor” y al producto de su actividad, que hoy llamamos “traducción”. Pero ¿son ya realmente traductores y el producto de su afán traducciones? El simple intento de teorizar nos enfrenta a importantes indefiniciones, por no decir deficiencias, pues no resulta posible trazar unos principios cabales de abracen los supuestos comunicativos a los que nos enfrentan los textos de la Edad Media, sino que, en el mejor de los casos, solo nos atreveríamos a hablar de aproximaciones.
Las primeras reflexiones sobre la actividad, que se suelen situar en Cicerón y san Jerónimo, no tendrán auténtico desarrollo hasta los siglos XIII–XIV. Es cierto que se traduce mucho entre los siglos IX y XIII (Ripoll, Toledo, Tarazona), pero no se encuentran consideraciones de carácter teórico o crítico, sino solamente apuntes empíricos ocasionales o comentarios sobre el ejercicio interlingüístico sin mayor alcance ni valor. En realidad, aún no hay conciencia clara de qué (ni cómo) están haciendo. Hasta el siglo XIII no hubo reflexión profunda alguna que considerara la traducción como una compleja actividad intelectual y ese pensamiento, desde luego, nunca alcanza un estatus que permita llamarlo “teoría”. Con Maimónides, a finales del siglo XII, se orienta, siquiera mínimamente, el pensamiento sobre la traducción hacia la crítica, y será el espíritu pre-humanístico el que lo llevará definitivamente hacia un auténtico análisis y crítica, y ello con reflexiones que en la mayoría de los casos están apegadas a textos concretos, por lo cual se antoja arriesgado extraer conclusiones de amplio alcance. El paso del tiempo irá ofreciendo testimonios en mayor cantidad y profundidad, aunque ha de decirse que nunca se separaron de la tradición latina iniciada en Cicerón y consolidada en san Jerónimo. Los traductores medievales recuperan, manipulan y se sirven de los tópicos clásicos (no siempre interpretados de manera correcta) sobre la traducción en los paratextos, que devienen declaraciones de intenciones, por más que muchas de ellas sean muy cuestionables, y son la única fuente de que disponemos para acercarnos a esa incipiente teoría. Y es que es en los paratextos (prólogos, dedicatorias) que acompañan a las traducciones, junto con la correspondencia entre eruditos, donde se encuentra la información que nos permite intentar reconstruir los procesos de elaboración o las opiniones de los contemporáneos acerca de su calidad.
Resulta innegable que la traducción contribuyó al desarrollo de las lenguas, de los modelos literarios y de las culturas, pero hasta final de la Edad Media no hubo una aportación teórica sobre la traducción que merezca tal calificativo, una reflexión sistemática capaz de aclarar los principios fundamentales ni la estrategia global por la que se rigió. Y del mismo modo, no será hasta ese momento cuando se empiece a definir con claridad qué es traducir y cómo se diferencia del resto de actividades relacionadas con los textos que se ejercitaban en aquel entonces (comentarios, glosas, resúmenes, etc.). Esta falta de definición pudo perjudicar a los propios autores de las versiones, sin duda desconcertados por la falta de correspondencia entre las lenguas clásicas y las incipientes vernáculas, y sin mayor apoyo lingüístico que sus propios conocimientos. La falta de reflexión sistemática en un periodo tan amplio, y en el que tanto se tradujo, el hecho de que los traductores se sirvieran de unas pocas ideas y de muy escasa preparación e instrumentos para su trabajo (ni diccionarios, ni gramáticas vulgares) resulta inefablemente sorprendente y revelador. Ello podría deberse a dos motivos, a saber, la ausencia de autonomía de las lenguas en relación con el latín (¿cómo escribir una teoría de la traducción cuando los tratados gramaticales y retóricos se consideraban bajo la tutela del latín?) y el hecho de que la traducción no tuviera especificidad, no fuese un ejercicio autónomo, netamente diferenciado, por ejemplo, de la glosa y el comentario.
Entonces, ¿qué se entendía por “traducir”? Partamos del hecho de que la traducción no es un fenómeno natural, sino un hecho cultural que se inscribe en un tiempo concreto; una traducción es temporal porque depende de un diálogo inevitable, con el original y con los lectores, los receptores. La noción de fidelidad, por ejemplo, es un concepto histórico y lo que hoy no nos parece fiel en su momento sí lo era. Durante siglos lo que hoy entendemos por traducir ha formado parte de un amplio conjunto de actividades relacionadas con la escritura, de las cuales lo que hoy llamamos “traducción” era solo una más que no se diferenciaba de forma nítida y completa de las restantes. El trabajo con los textos consistía en comentar (reordenar, ampliar, resumir) otros ya existentes, circunstancia esta que no favoreció la existencia de un solo término. En las escuelas medievales se practicaba el comentario de textos y la explicación de autores, y para desentrañar el contenido de una obra, alcanzar una comprensión cabal y desarrollar, al tiempo, el estudio de la gramática, uno de los múltiples ejercicios consistía en repetir lo mismo que había dicho el autor que se estudiaba, pero con otras palabras. No es extraño, pues, que no existiera conciencia de la distancia que existía entre, por ejemplo, traducir y glosar, o entre traducir y reelaborar[3].
Cuando, entre los siglos IX y X, las lenguas románicas adquieren personalidad propia frente al latín, cualquier acto de comunicación, y la traducción es un acto de comunicación[4], entre los dos ámbitos culto e iletrado, pasaba necesariamente por la traducción o adaptación. Es el caso de los documentos jurídicos, notariales, decretos religiosos, sermones y homilías, etc. El traductor medieval era una persona culta, sí, porque sabía leer y escribir, y conocía, al menos, dos lenguas entre las que suele encontrarse el latín. Esos conocimientos, por simples que fueran, lo diferenciaban de sus coetáneos y atestiguaban su paso por la escuela, donde se mantenía la tradición ciceroniana consolidada por san Jerónimo de captar, ante todo, el sentido. El traductor medieval debía apropiarse del texto, para lo cual el modelo ideal no sería otro que comentarios como los de Servio a Virgilio, que marcarán una nueva tradición de acercamiento a los autores, de accessus ad auctores: la Gramática se había adueñado de la enarratio poetarum, es decir, de la glosa, interpretación y comentario de los poetas; para la Retórica quedaba la producción del texto, con la importancia concedida a la inuentio. Así, la Gramática se ocupa de comentar el texto en todas sus vertientes y, finalmente, lo reescribe y lo suplanta. Una de las formas de comentar las obras consistía, precisamente, en traducirlas adaptándolas a las normas gramaticales y retóricas del momento, esto es, reelaborarlas. Los límites entre el traductor y el autor se difuminaron porque, a la postre, realizaban un trabajo similar en la concepción medieval. Más aún, el trabajo del glosador y del intérprete o comentarista también era muy similar. La Retórica se erigió como disciplina fundamental, que limitó la competencia de otras artes a la reflexión sobre el uso del lenguaje y a la enarratio poetarum, es decir, a glosar e interpretar a los poetas, mientras que la Retórica se afirmaba en su capacidad creadora. Al igual que el comentario, la traducción prestaba un servicio al texto, pero también desplazaba la fuerza original de sus modelos. En la traducción medieval la enarratio asume un poder creativo, no es simple reproducción, sino una auténtica re-creación. El comentario vernáculo de los auctores, el proceso de paráfrasis textual es, de hecho, un acto de traducción interlingual. Así, el poder de la inuentio de la Retórica y de la enarratio de la Gramática parecen solapar sus procedimientos y en este encuentro se sitúa el futuro “conflicto” de la traducción y se van borrando los límites entre los distintos agentes que participan en la elaboración del libro medieval.
El traductor aspiraría a ser autor, más que simple intérprete, pues creaba una obra nueva a partir de los materiales que le venían dados. No era la traducción un trabajo específico, diferente a la glosa o el comentario con los que se acompañaban los textos, y tampoco había gran diferencia entre traducir y reelaborar o parafrasear. A la hora de trasladar los textos antiguos al mundo medieval, desempeñaron un papel nada desdeñable esas glosas y comentarios, más o menos extensos, a las obras, hasta el punto de que una y otra vez se rompe la identidad entre original y traducción, pues el original deja de existir como modelo inmutable, se transforma y puede, incluso, ser devorado por los nuevos textos que ha suscitado su traducción, los comentarios y las glosas. La traducción así entendida se convierte, pues, en un agente que, según el receptor al que va destinada, según las capacidades e intenciones del traductor y según los medios de que dispone, puede llegar a transformar hasta, incluso, el género de la obra traducida.
Traducir era, pues, una forma más de la incesante reorganización textual en que consistía una parte de la escritura medieval. Hoy sí designamos a la traducción con un único término, pero en la Edad Media el ejercicio traslaticio no tenía un nombre único, porque no era una sola tarea, como tampoco la noción de fidelidad era igual que la actual. Los textos se adaptaban, apropiaban, acomodaban, lo que implicaba que los originales se modificaran, más aún, hay una evidente relación entre el traslado de los clásicos y la imitación, la imitatio, que era una práctica que estaba en la base de la génesis y desarrollo de la literatura, pero también en la de algunas tareas realizadas con los textos, hasta el punto de que a veces no puede (tal vez no deba) separarse de la traducción. En tales circunstancias resulta lógico que el carácter de la reflexión (si es que en realidad llegó a existir) sobre la traducción sea disperso, fragmentario y heterogéneo y solo nos reste acudir al universo de los paratextos, entendidos en un sentido amplio, porque el arte de traducir no tuvo un espacio propio ni único e interesó a diferentes disciplinas. Y es que la traducción, durante siglos, no se consideró una disciplina con sus propias leyes. El escritor medieval se identifica con el papel de traductor e intérprete y la variedad terminológica para referirse al hecho de traducir reflejaría su indefinición y ambigüedad, o, dicho de otro modo, las diferentes formas de la actividad traductora.
Cuando a principios del siglo XV se testimonia el término traducere, en cierta forma se intenta fijar en un sentido moderno una labor que había caracterizado la aparición de la literatura medieval. Las primeras traducciones no fueron en realidad más que adaptaciones bastante libres y el concepto de “fidelidad” tenía un valor peculiar en la Edad Media: se dirige al sentido (sententiae) antes que a la letra (uerba). Lo importante es el sentido profundo; fidelidad al sentido y traición a la letra se armonizan a la perfección en el traductor medieval, la glosa que aclara y explica el sentido consigue su legitimidad. En esta tesitura hay una gran variedad terminológica con la que los traductores–trasladadores–intérpretes se refieren a esta tarea y, además, traducere y traductio no tenían el sentido, ni mucho menos, de sus posteriores derivados románicos. En la Antigüedad se usaron de forma indiscriminada términos como uertere, transferre, exprimere, reddere, interpretari, transponere, translatio, interpretatio, todos ellos para referirse al paso de la materia de una lengua clásica a otra (del griego al latín), o al resultado de dicha acción. Los autores medievales emprenden una nueva dirección y a los derivados romances de los términos latinos añaden otros como “romancear”, “romanzar”, “vulgarizar”, “mudar”, “pasar”, “traer”, “volver en”, “tornar en”, para el paso de las lenguas clásicas a las románicas, a los que se unen otros términos vinculados al acto de trasladar como “glosar”, “esplanar”, “exponer”, “declarar”. Con carácter general, en las lenguas románicas se interpreta como “llevar de un lugar a otro”, es decir, de una lengua (el latín, principalmente) a otra, y pone el énfasis no tanto en el propio desplazamiento cuanto en el agente que realiza la acción. Al igual que la figura del dux, del líder que guiaba a las tropas, el traductor es el que se encarga de “guiar” (ducere) el texto a otro lugar, a la lengua de llegada. Otras lenguas muy alejadas, como el chino (翻譯) o el lituano (išversti), conciben la traducción como una “conversión”, es decir, como el cambio del texto que se convierte en sí mismo, se metamorfosea en otra lengua, predominando la idea de cambio más que la del desplazamiento. Es el caso también del fines, lengua en la que el término kääntää comparte el significado de “traducir” y “cambiar”. Y puede mencionarse un tercer grupo de lenguas que entienden la traducción como un acto exclusivamente de “interpretación”, es decir, el traductor hace hermenéutica de los conceptos de la lengua de origen, algo que le empuja a tomar determinadas decisiones traductológicas, esto es, se enfatiza la idea de que la traducción es un proceso con un componente de subjetividad. Es el caso del polaco (Tłumaczyć), el estonio (tõlkida) y el letón (tulkot), aunque también se podría mencionar el árabe, ya que la palabra tarjamat (ترجمة) se considera que proviene del siriaco targmānā, que significaba “interpretar”. Si bien es cierto que las lenguas en su evolución particular se refieren a la traducción de maneras diferentes, lo cierto es que comparten un sentido que va más allá de la propia expresión lingüística y que responde a un patrón que entiende la traducción de tres maneras diferentes, pero interrelacionadas: como un “desplazamiento”, una “conversión” o una “interpretación”. Cada una de estas opciones ofrece un punto de vista diferente y permite afirmar que los distintos patrones no se limitan a grupos o familias lingüísticas, sino que son esquemas ampliamente extendidos, casi una suerte de “universal antropológico”, porque lenguas sin relación alguna conciben de la misma forma la acción de traducir.
Hecho este somero recorrido para comprobar la universalidad del concepto, volvamos a la Edad Media latina y a su relación con las nuevas lenguas vulgares. En este punto, en el cual confluyen una lengua con una secular relación con la escritura y la gramática con otra incipiente, balbuciente, se dan dos situaciones que responden a dos modelos de traducción, uno vertical en el que la lengua de origen, el latín, tiene un prestigio indiscutible con respecto a la lengua de llegada, y otro horizontal entre lenguas con estructuras similares y afinidad cultural. La diferencia entre la noción vertical de vulgarizar y la horizontal se redujo a medida que aumentaron las posibilidades expresivas de los vulgares y la noción de traducir se volvió progresivamente más autónoma entre los siglos XIV y XV conforme se afirma la posibilidad de la traducción artística de los clásicos latinos. Las lenguas vulgares ya no son solo un vehículo de comunicación, sino un vehículo de creación cultural, literario. La utilización del término traductio, en el sentido actual, se enlazaría con los movimientos renacentistas, cuando el concepto engloba significados que habían estado divididos en varias categorías: imitación o emulación, conversión o explicación y traducción. Los problemas teóricos y técnicos de la traducción que planteó el Humanismo, y en particular Leonardo Bruni, se corresponden ya con una nueva situación cultural y un nuevo concepto de traducción ajenos al ideario medieval. El concepto de “teoría”, pues, entendido como conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación, debe manejarse con suma prudencia en esta época histórica. No hablamos de una serie de argumentaciones trabadas que parten del estudio de miles de casos y que finalmente se articulan en un modelo que rige de forma estricta las traducciones. Sería impreciso hablar, en consecuencia, en la Edad Media de “teoría de la traducción” como un paradigma o un desarrollo del conocimiento. Es más, los límites entre traducción, adaptación, interpretación e, incluso, plagio eran muy sutiles y casi imposibles de establecer. De hecho, la falta de univocidad del propio término “traducción” se extenderá hasta el Renacimiento, es decir, la Edad Media no llegó a conocerlo. Y lo mismo cabe decir a propósito de la dificultad de distinguir entre autor del original, traductor, glosador o vulgarizador. La ausencia de una conciencia filológica ocasionaba que los amanuenses no se limitaran a la recopilación de textos, sino que intervenían activamente sobre ellos modificando, suprimiendo o amplificando, ya sea de forma arbitraria, ya sea con un afán enfocado al horizonte de lectura. El traductor, si es que puede propiamente llamarse así en esta época, procedía de forma análoga a como lo hacían los glosadores o los propios autores, es decir, refundían manuscritos, reelaboraban los textos, incluían contenidos sin citar la fuente, etc. Súmese la escasez de medios y de preparación que convertía la traducción en un ejercicio colateral del trabajo intelectual. No existía el trabajo de traductor porque no era una actividad autónoma que pudiese separarse del comentario, la glosa o la adaptación. Así de sencillo. Parece que lo más admisible al hablar de los traductores en la Edad Media sea pensar en que producen textos que transmiten íntimamente el sentido del original mientras corrigen cualquier error e interpretan los pasajes problemáticos. En este sentido, el traductor se convierte en responsable de la calidad y fiabilidad de los textos que produce y puede, de forma justificada, merecer el título de “autoridad”. ¿Es eso traducir? ¿Son ya traductores sensu stricto?
Bajo esa concepción hermenéutica de la traducción medieval, podría afirmarse que se traduce la “sustancia semántica”, en un proceso que implica simultáneamente extrañamiento, naturalización, actualización e historización, en suma, reescritura. El texto se convierte así en un nudo intrincado de elementos lingüísticos, semiológicos, cognitivos, psicológicos, antropológicos que condiciona y complica el propio estudio de la traducción medieval, una traducción que raramente es pura y que deviene en una obra escrita que va más allá del simple equivalente heterolingüístico de un original. Pensar, lo que es propiamente pensar, en la traducción no estaba entre las prioridades de quienes se enfrentaban a esta ardua tarea, lo que no es óbice para que aportaran, sobre todo en el siglo XV, algunas reflexiones germinales de lo que hoy convenimos en denominar teoría de la traducción.
.
3. Empezando a pensar la traducción al final de la Antigüedad: san Jerónimo, la Biblia y el resto de los textos
El pensamiento a propósito de la traducción en el Medievo está marcado por la opinión de san Jerónimo, en su carta Ad Pammachium de optimo genere interpretandi (Epist. 57), y también en la menos conocida Ad Sunniam et Fretelam, de Psalterio, quae de LXX interpretum editione corrupta sint (Epist. 106), en las que se refiere a la traducción del griego al latín. Puede afirmarse que las ideas medievales sobre la traducción están formuladas en el de Estridón, ideas que se repiten por todo Occidente con insistencia en los paratextos a lo largo de todo el periodo hasta que llegamos a la segunda mitad del siglo XV, en que algunos traductores empiezan a plantear la posibilidad de imitar en las versiones el estilo y la elocuencia del latín.
En la Edad Media, los procedimientos para realizar la traducción se reducían básicamente a dos, que no parecían admitir mucha discusión. De este modo, cuando la traducción del latín a las lenguas vernáculas cobra un auténtico impulso, en el siglo XV, había dos posturas establecidas (que procedían, hay que decirlo, de una inexacta interpretación de las palabras de san Jerónimo en su carta, pues el de Estridón nunca presentó dos “opciones”, sino la traducción de los textos sagrados frente al resto de textos): por un lado, la traducción ad sensum, por el sentido, que retoma la idea de san Jerónimo de que no hay que traducir las palabras, sino el sentido (sensum exprimere de sensu), y que a su vez ya está presente en Cicerón (nec conuerti ut interpres, sed ut orator); por otro lado, la traducción literal, palabra por palabra (uerbum e uerbo), que se limitaba a las Sagradas Escrituras (en las que hasta el orden de las palabras encierra un misterio: uerborum ordo mysterium est), pero que acabó por convertirse en una forma de acercamiento a cualquier texto y que en los siglos XIV y XV cobró fuerza apoyada por los “latinistas” y por el tópico de la inferioridad de las lenguas vernáculas frente al latín, hecho que justificaba la necesidad de ajustarse al texto base para salvaguardar la belleza del original.

Fig. 1: Copista en miniatura de Las Cántigas de Santa María, de Alfonso X. Real Biblioteca de El Escorial, ms. T-I-1, f. 83r.
El hecho es que la experiencia acumulada en el ejercicio temprano de la traducción tardó en fijarse por escrito, pues, antes de que apareciera cualquier tipo de reflexión teórica o crítica sobre la traducción, esta ya había dejado importantes testimonios (pensemos en la Piedra de Rosetta o la Septuaginta, traducción de la Biblia al griego) que no produjeron reflexión crítica explícita alguna. Es en Roma donde encontramos las primeras valoraciones sobre el método y el valor de la traducción (eso sí, carentes de cualquier intencionalidad teórica) con Cicerón, Plinio o Quintiliano, además de las mal interpretadas palabras de Horacio. A Cicerón se atribuye la primera recusación de la traducción literal en su De optimo genere oratorum (13–14 y 23), una suerte de prólogo a la versión latina de unos discursos griegos de Esquines y Demóstenes. En el primero de los fragmentos dice: nec conuerti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tamquam figuris, uerbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non uerbum pro uerbo necesse habui reddere, sed genus omne uerborum uimque seruaui. Non enim ea me adnumerari lectori putaui oportere, sed tamquam appendere (“No los vertí como intérprete, sino como orador, con la misma presentación de las ideas y las figuras, pero con las palabras adaptadas a nuestros usos. Para ello no me pareció preciso volver palabra por palabra, sino que conservé todo su estilo y su fuerza. No consideré oportuno dárselas al lector en su número, sino en su peso”)[5]. Lo único que hace es mencionar al interpres para marcar la diferencia entre su manera de verter al latín los textos griegos y la suya propia, la del orator, de modo que solo indirectamente se puede concluir lo que él entendía por verter como interpres, que vendría a ser lo que hoy denominamos “traducir literalmente, palabra por palabra” (pero no extraigamos conclusiones ex silentio). En todo caso, Cicerón nunca pretendió dar normas sobre la actividad de los traductores. El pasaje de Horacio, mal interpretado por el propio san Jerónimo, hizo escuela y se esgrimió también contra la traducción literal. Se trata de unos versos de su Ars poetica o Epistula ad Pisones, versos 128–134, aunque siempre se citan el verso 133 y la primera palabra del siguiente: nec uerbo uerbum curabis reddere fidus / interpres (“ni te preocuparás por reproducir palabra por palabra, cual fiel intérprete”). Pero Horacio no da consejos a traductores, sino a jóvenes poetas: no deben buscar a toda costa la originalidad en lo que dicen, sino en la manera de decirlo, es decir, solo se refiere al interpres como término de comparación, pero nada dice sobre su proceder. Lo curioso no es tanto que san Jerónimo cometiera un error, cuanto que durante siglos tantos otros lo hayan seguido cometiendo al citar sus ideas y el fragmento fuera de contexto[6]. Plinio el Joven (Epistulae, 7.9.2–3), por su parte, recomienda la traducción como ejercicio de estilo en un pasaje que tendrá mucha fortuna siglos después, en el Barroco y la Ilustración:
Vtile in primis, et multi praecipiunt, uel ex Graeco in Latinum uel ex Latino uertere in Graecum. Quo genere exercitationis proprietas splendorque uerborum, copia figurarum, uis explicandi, praeterea imitatione optimorum similia inueniendi facultas paratur; simul quae legentem fefellissent, transferentem fugere non possunt. Intelligentia ex hoc et iudicium adquiritur (“Es sobre todo útil, y muchos lo aprovechan, el verter del griego al latín o del latín al griego. En este tipo de práctica se ejercita la propiedad y la dignidad de la lengua, la riqueza de figuras, la capacidad argumentativa, además de la capacidad de hallar, a través de la imitación de los mejores, aptitudes semejantes. Si al lector se le escapan algunas cosas, al traductor no se le pueden escapar. Con ello se adquiere entendimiento y discernimiento”).
Quintiliano (Institutio oratoria 10.5) reconocía, por un lado, que uertere Graeca in Latinum ueteres nostri oratores optimum iudicabant (“nuestros antiguos oradores consideraban excelente verter del griego al latín”), por otro, la pobreza expresiva e inferior sutileza, precisión y gracia del latín respecto al griego, y ello a pesar de que afirmaba que el latín tenía capacidades lingüísticas parangonables a las del griego. Además, hablaba no tanto de traducción cuanto de imitación y paráfrasis: Neque ego paraphrasin esse interpretationem tantum uolo, sed circa eosdem sensus certamen atque aemulationem (“y no ha de reducirse la interpretación a la mera paráfrasis, sino que ha de ser contienda e imitación sobre los mismos pensamientos”).
Podríamos sumar dos últimos nombres de la Antigüedad muy raramente citados al hablar de traducción, Tito Lucrecio Caro (De rerum natura 1.136–139): Nec me animi fallit Graiorum obscura reperta / difficile inlustrare Latinis uersibus esse, / multa nouis uerbis praesertim cum sit agendum / propter egestatem linguae et rerum nouitatem (“Y no se me oculta que de los oscuros hallazgos de los griegos no es fácil arrojar luz en versos latinos, máxime cuando hay que tratarlo con nuevas palabras por la escasez de la lengua y la novedad del asunto”); y Séneca (De consolatione ad Polybium 11): sic enim illa ex alia lingua in aliam transtulisti, ut, quod difficillimum erat, omnes virtutes in alienam te orationem secutae sint (“los pasaste de una lengua a otra de forma que, cosa complejísima, todos sus valores te siguieron hasta una expresión ajena”). Los términos que aparecen en la Antigüedad para referirse al ejercicio translaticio van desde la idea de “dar la vuelta” (uertere, conuertere) a la de “llevar de un sitio a otro o pasar al otro lado” (transferre, translator, translatio, transire), pasando por “devolver” (reddere) o “mediar” (interpres, interpretatio, interpretari).
Pero todos estos autores, por importantes que sean, no son más que, a lo sumo, precursores de la “teoría de la traducción” y del intento de fijación del concepto de “traducción”, pues su fundador propiamente dicho es san Jerónimo con su carta a Pamaquio, auténtica base del pensamiento medieval sobre la traducción que encierra abundantes elementos que aparecen una y otra vez, con la insistencia de los tópicos, en los paratextos de la Edad Media. A finales del siglo IV san Jerónimo escribe la carta Ad Pammachium de optimo genere interpretandi, en la que se defiende de ciertas acusaciones por la traducción, realizada de manera precipitada, que había hecho de una epístola enviada por Epifanio a Juan de Jerusalén, que debía tener un uso privado y que fue divulgada fraudulentamente. Sus enemigos criticaron las imperfecciones de la traducción y él se defendió alegando que no hay delito alguno en su versión, ni siquiera errores, pues en nada ha alterado el sentido original. El santo muestra una preocupación constante por el original, por la exactitud de las palabras del original, por encontrar la autenticidad de la expresión, con un auténtico afán filológico. La carta, obviamente, no fue concebida como un tratado, aunque él mismo confesaba que era demasiado larga (excessi mensuram epistulae). El célebre pasaje (Epist. 57.5) dice así: Ego enim non solum fateor, sed libera uoce profiteor, me in interpretatione Graecorum absque Scripturis Sanctis, ubi et uerborum ordo mysterium est, non uerbum e uerbo sed sensum exprimere de sensu (“Yo no solo confieso, sino que proclamo en alta voz, que, en la interpretación de los griegos, excepción hecha de las Sagradas Escrituras, en las que incluso el orden de las palabras encierra un misterio, no traslado palabra por palabra sino sentido por sentido”). Y un poco más adelante se refiere a un fragmento del interesantísimo prólogo a su traducción de los Chronici canones de Eusebio de Cesarea, mucho más ilustrativo sobre su ideal de traducción: difficile est alienas líneas insequentem non alicubi excidere, arduum ut quae in alia lingua bene dicta sunt, eundem decorem in traslatione conseruent […] si ad uerbum interpretor, absurde resonant, si ob necessitatem aliquid in ordine, in sermone mutauero, ab interpretis uidebor officio recessisse (“Es difícil para quien sigue líneas ajenas no salirse de ellas en algún punto, y es arduo conseguir que lo que está bien dicho en otra lengua mantenga la misma belleza en la traslación […] si interpreto palabra por palabra, sonará absurdo, si por necesidad cambio algo en la disposición del texto, dará la impresión de que me alejo de mi tarea de intérprete”). Un poco más adelante resume (Epist. 57.6): hoc tantum probare uoluerim me semper ab adulescentia non uerba sed sententias transtulisse (“solamente he querido demostrar que siempre, desde mi juventud, he trasladado no las palabras, sino las ideas”). El caso es que, desde su traducción de Eusebio, san Jerónimo nunca dejó de señalar la dificultad de la tarea, consciente como es de que las lenguas organizan su discurso de manera particular, que la idea del mundo que subyace a los sentidos trasladados no coincide en todas las lenguas y que hay modismos específicos que no encuentran equivalencias directas, en resumen, que cada lengua tiene una idiosincrasia propia (uernaculum linguae genus). Súmese a esto que él percibió a menudo que se encontraba ante textos corrompidos, lo que le llevaba a reflexionar sobre el texto concreto que debía traducir.
Tal vez una de las primeras conclusiones que se pueden extraer es que la traducción ha de justificarse, algo que los traductores de los siglos XIV y XV harán en sus prólogos. Si las correspondencias entre los textos y las culturas fuesen directas y lineales, si todo el mundo estuviera de acuerdo en qué es traducir, ningún traductor necesitaría justificarse, ni las críticas a su tarea tendrían razón de ser. Esta carta nos enseña que las lenguas son expresión de una cultura y la traducción, por ende, no es solamente una experiencia lingüística. Pero esto no era nuevo. Plauto sabía que su trabajo de adaptación de la comedia griega al ámbito romano implicaba una transmutación de hábitos culturales y lingüísticos: horum mores lingua uortero (“adaptaré mi lengua a su manera de hablar”) (Poenulus 984). Frente a esto, en el prólogo de Adelphoe (vv. 9–11), Terencio, a propósito de la manera de trabajar de los cómicos latinos con el material griego, dice lo siguiente: eum Plautus locum / reliquit integrum, eum hic locum sumpsit sibi / in Adelphos, uerbum de uerbo expressum extulit (“este episodio, que Plauto no incluyó en su obra, este lo tomó para Los hermanos, traduciéndolo palabra por palabra”), idéntico sintagma que el utilizado siglos después por Aulo Gelio (Noctes Atticae 11.16.3), lo que demostraría que se trataba de una expresión casi fijada: uerbum de uerbo expressum.

Fig. 2: San Jerónimo en su estudio, Domenico Ghirlandaio (1480)
San Jerónimo tuvo el mérito de ser el primero en Occidente en plantear los problemas de la traducción de una manera, digamos, reflexiva. Conocía la pobreza y la limitación de aquellas traducciones que se enfrentaban con textos deturpados, mostró la necesidad de cotejar manuscritos y de practicar el análisis exegético y filológico, y criticó las versiones bíblicas anteriores cuando le parecía que no expresaban la verdad. Conocía a fondo las dificultades de su tarea. Su carta dio pie al establecimiento de una de las oposiciones más duraderas, y me atrevería a decir que dañosa para los estudios de traducción: traducción palabra por palabra vs. traducción por el sentido. Hoy consideramos que esta clase de oposiciones no son universales y ahistóricas, sino que pueden interpretarse de una manera distinta en cada época, que dependen del valor que se otorga a las traducciones en una sociedad y en un sistema literario. La noción de fidelidad no ha significado siempre lo mismo en todas las culturas. Lo que en una época se llamaba fiel, ahora no nos lo parece. Una traducción cuajada de glosas y explanaciones podría calificarse hoy de poco precisa o ajustada, pero para muchos y grandes traductores medievales, e incluso del siglo XVI, no podía concebirse presentar un texto sin las debidas aclaraciones. En realidad, lo más importante no es la autodefensa de la carta, sino la presentación de la actividad traductora como algo que va más allá de un simple ejercicio de transferencia de palabras, valiéndose para ello de criterios de autoridad, es decir, el intento de definir en qué consiste traducir. Por otro lado, el santo a través de sus textos muestra su método de trabajo y cómo se enfrenta al problema de la fidelidad[7].
Esta es la situación con la que se abre el ejercicio traslaticio en la Edad Media, cuando la traducción y el cristianismo van de la mano. El santo invocaba tres argumentos: la autoridad de los antiguos, la eficacia comunicativa y la corrección en la reproducción. Aseguraba respecto al primero que la traducción en la Roma clásica siempre fue un opus rhetoricum, hasta el punto de que para definirla habla de aemulatio. Su atisbo de teoría se inclina hacia las versiones ad sensum, a pesar de lo cual el verbalismo era, en los siglos IV–V, la práctica más extendida, ya sea por su simplicidad, ya sea por la apariencia de adhesión a la ueritas del original. Además, podía ser realizada incluso en períodos de escasa preparación cultural, es decir, la traducción uerbum de uerbo ofrecía la ventaja de una aparente rigurosa “fidelidad”. La traducción por el sentido encontrará seguidores en los traductores de textos hagiográficos, textos narrativos que no planteaban problemas de naturaleza doctrinal o de respecto al mensaje sagrado, como la Biblia. Las dos líneas provenientes de la Antigüedad tardía, ad sensum y ad uerbum, no se consideran al comienzo de la Edad Media como irreductibles y contrapuestas, puesto que se aplican a textos diferentes, algo que san Jerónimo dice con claridad en su carta. A los textos narrativos, en los que la presión doctrinal no es dominante, se reserva la primera opción, mientras que la segunda es seguida rigurosamente para los textos de carácter doctrinal, filosófico y teológico. Así se inaugura la Edad Media, periodo en el que durante siglos no se planteará siquiera la posibilidad de poner en cuestión las ideas recibidas, por lo que habremos de dar un enorme salto para volver a encontrar reflexiones acerca de la labor del traductor.
.
4. Del final de la Antigüedad al siglo XIV: ¡qué gran “hiato”!
Las reflexiones a propósito de la traducción y el consecuente intento de definición de la actividad no fueron muy numerosas hasta bien avanzada la Edad Media, fundamentalmente porque la traducción de la Biblia (no olvidemos que cristianizar suponía traducir) era la protagonista y san Jerónimo había dejado claro el modelo, no obstante lo cual sí hubo algunos testimonios. Hasta los primeros decenios del siglo XII la historia de la traducción en la Península, como la calificó J.-C. Santoyo[8] es una “larga noche oscura, cuajada de silencios, apenas interrumpida por brevísimos episodios de luz”. En este período, las reflexiones sobre la traducción solían limitarse, con alguna excepción, a repetir o reelaborar los criterios heredados sobre el tema y, además, no parecen compartir en modo alguno la suposición moderna de que preparar una traducción es, por definición, dedicarse a un tipo de trabajo forzosamente inferior al de escribir una obra original. Hay, pues, un gran hiato en los siglos VII, VIII, IX, X, envueltos en silencio porque carecemos de documentos que hablen de la traducción escrita y la traducción oral, que ineludiblemente hubieron de practicarse, posiblemente más la segunda, o en el siglo XI en la Península y el silencio de las “escuelas”, además del silencio traductor gallego–portugués, por no hablar del vacío que envuelve a la lengua vasca durante toda la Edad Media. La historia de la traducción, y del pensamiento sobre la traducción que aquí nos interesa, en el Medievo se presenta como un conjunto discontinuo, una “materia oscura”.
El periodo de traducción escrita no empezó en la Península hasta el año 560 con las traducciones de san Martín y san Pascasio, pero el de reflexión no comenzó propiamente hasta el siglo XIV[9]. El gran esfuerzo traslaticio de los siglos IX a XIII no ha legado consideraciones teóricas, salvo la célebre carta de Maimónides a Ben Tibbon, de finales del siglo XII. Se puede afirmar que las primeras reflexiones surgen en el siglo XIV, como consecuencia del espíritu prehumanista y prerrenacentista, y se desarrollaron a lo largo del XV para alcanzar su madurez en el XVIII. No hay un auténtico avance epistemológico porque los autores giran siempre en torno a las mismas cuestiones, con una constante reiteración de los tópicos heredados y una presentación que muestra una aproximación absolutamente empírica, que dejó un rastro de breves consideraciones, marginales, dispersas e inconexas entre sí que no permiten reconstruir un estado de opinión.
En torno al 510, Boecio justifica al comienzo del In Isagogen Porphyrii Commenta la traducción que había hecho palabra por palabra, clara y sencillamente, y afirma que así lo había hecho porque el traductor no debe transmitir el atractivo del estilo, sino la verdad. Y en el 597 el papa Gregorio Magno, cuando comenta en una carta a Narsés el pobre estado de la traducción en la capital del Imperio bizantino, dice que prácticamente nadie traduce bien del latín al griego, pues los traductores se cuidan de las palabras, pero apenas prestan atención al sentido. O san Isidoro, que tampoco alude a la traducción en sus Etymologiae y a lo que se refiere es a la milagrosa historia de la versión griega de la Biblia, Septuaginta, tal como la transmite Aristeas, para pasar a continuación a alabar la versión de san Jerónimo, de la que asegura que busca la precisión de las palabras. Pues bien, tras san Isidoro el silencio es casi total, nada encontramos en el área románica entre los siglos VII y XI. Efectivamente, escaseaban los libros, se traducía poco y, en consecuencia, cualquier tipo de reflexión, consideración o especulación era inusitada en una actividad igualmente inusitada.
El despertar de la traducción llegó a la Europa románica a finales del siglo XI con las primeras “escuelas”, si bien todo el esfuerzo llevado a cabo en Ripoll, Tarazona, Córdoba y, sobre todo, Toledo no transmitió ni un ápice de pensamiento sobre la traducción.

Fig. 3: Casa del Traductor en Tarazona
Se traduce más, pero la reflexión crítica sobre el ejercicio sigue estando ausente. Parece que en la traducción no se veía otra cosa que la mera praxis de la transferencia interlingüística. Un ejercicio textual más. La actividad impulsó la intelectualización del romance, largo proceso que se extiende hasta fines del Medievo y que acabó por convertir el castellano en una lengua de cultura de dimensiones europeas en diversas ramas del saber científico y transformó el catalán en lengua literaria de semejantes posibilidades. Pero no es menos cierto que los traductores no dejaron constancia escrita de las operaciones y metodología necesarias para llegar a dicho resultado. Ese proceso de intelectualización de la lengua término, lo que podría llamarse vernaculización de la cultura, no solo contribuyó al perfeccionamiento de las técnicas de transferencia lingüística, sino que exigió creatividad y, seguro, actitud reflexiva ante el contraste lingüístico, por más que no haya demasiadas huellas. En todo caso, como decíamos, la carta a Ben Tibbon del médico, rabino y judío Maimónides puede considerarse una declaración de principios en la que hay una crítica a la traducción palabra por palabra porque, según asegura, no conduce más que a un resultado incierto y confuso, es decir, no es un método correcto por cuanto el traductor debe aclarar el desarrollo del pensamiento, escribirlo, comentarlo y explicarlo de modo que el mismo pensamiento sea claro y comprensible en la otra lengua.
Cuando a finales del siglo XII los discípulos de Gerardo de Cremona trazan tras su muerte una noticia biográfica, ofrecen una pincelada diferente, pues no aluden a san Jerónimo, sino que su referente inmediato fue el matemático árabe Ahmad ibn Yusuf, Hametus en su nombre latinizado, que asegura en un tratado sobre la proporcionalidad que, además de un profundo conocimiento de las lenguas implicadas en la traducción, es preciso dominar la materia que se traduce. Pero el mayor episodio traductor peninsular del Medievo, y uno de los más importantes culturalmente, lo constituye la actividad que, a partir del XII, se desarrolla en Toledo, donde se practica la traducción en equipo, lo que implicaba que no se mencionara al traductor sino incidentalmente. Pues bien, toda esa frenética actividad no inspiró, al menos en apariencia, testimonios de reflexión. Los resultados se caracterizaban por un literalismo excesivo, posiblemente por un escaso dominio de las lenguas implicadas, por el desconocimiento de las técnicas o por la poca aprehensión del tema traducido, y, además, las traducciones adolecían de incorrecciones lingüísticas de todo tipo. La actividad bajo Alfonso X no fue de otra manera y presenta las mismas características. Los traductores alfonsíes son herederos de los procedimientos que observan en las fuentes y su actividad de traducción y compilación, que comparten una sola denominación, “trasladar”, se fusionan en el taller de modo que justifican su propia labor creadora, su “traslado”, y equiparan original y traducción en lo que consideran su labor principal, a saber, transmitir el mayor número de hechos del pasado[10].

Fig. 4: Libro de los juegos de Alfonso X. Real Biblioteca de El Escorial, ms. T-I-6, f. 1v.
La primera reflexión rigurosa que conoce la cultura europea se debe a Roger Bacon, que en el siglo XIII puede ser considerado un pionero del Humanismo renacentista. Entre 1267 y 1272 escribió tres obras, Opus maius, Opus minus y Compendium Philosophiae, en las que ofrece su ideario lingüístico y traductor. Criticó severamente las traducciones coetáneas y, buen conocedor de san Jerónimo, era consciente de las dificultades inherentes a toda traducción, dificultades que justificaba por las peculiaridades lingüísticas de cada lengua (uernaculum linguae genus, había dicho san Jerónimo), y opina, como Yusuf, que el conocimiento de la materia es básico. Otras reflexiones europeas son, por ejemplo, las de Juan de Antioquía, traductor del De inuentione ciceroniano y la Rhetorica ad Herennium, quien, en 1282, habla de la distinta condición de las lenguas, de la necesidad de dominar las lenguas implicadas en el proceso traslativo, de los dos tipos de traducción, ad uerbum y ad sensum, etc. Y será Dante quien, en torno a 1308, hará en Il convivio un brevísimo comentario para negar expresamente la posibilidad de la traducción literaria, porque ninguna cosa armonizada por las musas se puede traducir a otra lengua sin romper su dulzura y armonía.
En la Península, en Cataluña, prosperó desde el siglo XIV una corriente de traducciones que ponían a disposición de los lectores en lengua vernácula las auctoritates latinas y que actuaron como puente cultural para el resto de la Península[11] (Martínez Romero 2018). En este ámbito se tiende a utilizar el concepto “subtil” para caracterizar la cualidad del latín que tanto se echaba de menos en la lengua vernácula, mientras que en Castilla se afirma que el romance castellano carece de la “dulçura” de la lengua del Lacio. Pero lo que más preocupaba a todos los traductores peninsulares era la “brevedad” del latín, lamento que será constante en la siguiente centuria y que estaba presente, por ejemplo, en Francia desde finales del siglo XIII. Junto a esa brevedad, todos coinciden también al sugerir al lector que el problema más grave es el lexicográfico. Se trata de topoi que remontan los límites de la Edad Media hasta la Antigüedad. Las primeras reflexiones propiamente dichas de los traductores acerca de su actividad aparecerán en la segunda mitad del siglo XIV.
Mientras que el mallorquín Guillem Corretger, cuando expone en su prólogo al tratado de cirugía de Teodorico Borgognoni (1302–1304) las causas y objetivos de su traducción, no hace mención alguna a su manera de traducir ni a los problemas que ha tenido, Berenguer Sarriera, antes de 1310, al romancear el Regimen sanitatis de Arnau Vilanova, sí llama la atención sobre la dificultad de encontrar vocablos romances para conceptos y términos médicos latinos, algo que soluciona con notas explicativas en los márgenes. Jaume Conesa, en 1367, en el prólogo a sus Històries troyanes, versión de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne, dice que algunas palabras serán “transportadas” y no conformes del todo con el latín, lo cual nos hace pensar en una traducción ad sensum, justificando el “transportament o mudament” como método para dar a entender la “subtilidad” del latín. Parece ser el primero que tuvo en cuenta, de manera consciente, la finalidad comunicativa del texto meta y las necesidades del lector, del receptor: “si algunes paraules serán transportades, o que paregua que no sien conformes de tot en tot al lati, no sia inputat a ultracuydament de mi, mas que cascu entena que aquel transportament o mudament es per donar antendre plenament e groserament los latins qui son soptils al dit noble hom et tots altres lechsqui apres de les dites istories legiran”, palabras que recuerdan a las del prólogo a la traducción castellana de Los doce trabajos de Hércules de Enrique de Villena (1417). Será Ferrer Saiol, traductor de Paladio en 1385, quien tematice con claridad los problemas de la traducción especializada y, frente a traducciones artificiosamente literales, que no dan cuenta adecuada de los vocablos técnicos, emplea con la mayor fidelidad posible la traducción ad sensum y la investigación lingüística y léxica como herramientas auxiliares, y asegura que “arromanza” los vocablos latinos y “declara” el texto. Destaca, además, las dificultades para traducir términos técnicos agrícolas ocasionadas por la falta de instrumentos de consulta. Las reflexiones de los traductores literarios son más escasas y limitadas.
En el ámbito de Castilla, Pero López de Ayala constituye un caso único en este periodo, pues su fidelidad al original va tan lejos que pretende la relatinización léxica y sintáctica del romance traducido, y por ello del literario, y en su prólogo a Las flores de los “Morales de Job” (1390) alaba a quienes “dificultaron sus escrituras y las posieron en palabras difíçiles y aun obscuras”. Tal intento de trasladar al romance las propiedades retóricas del latín conducen a una posición elitista, que reduce considerablemente las posibilidades de recepción de su obra, y constituye el germen de movimientos cultistas posteriores. Es, pues, en la traducción especializada donde se dan las primeras reflexiones con cierta coherencia y amplitud, por parte de traductores que son letrados y profesionales al servicio de la monarquía, básicamente de los reyes de Aragón (Alfonso III, Jaime II y Pedro IV) y Castilla (Enrique III). Mientras que los traductores especializados, que cumplen con el requisito de conocimiento de la materia, pretenden contribuir a la formación teórica y a la práctica eficiente de los receptores que no pueden leer los originales, López de Ayala, en Las flores de los Morales de Job, perseguía un fin piadoso de enseñanza de la vida cristiana.
Durante la Edad Media, pues, hasta el siglo XIV, no hubo una reflexión metodológica constante sobre la traducción, y ello mayoritariamente en textos técnicos, por lo que el empleo de la terminología resulta a veces ambiguo y su sentido es completamente distinto y más amplio que el actual. Es en ese momento cuando los autores perciben la existencia de una tradición de la traducción y han de justificar, por consiguiente, sus versiones y distinguirlas de otras anteriores o de técnicas dispares a la hora de verter un texto. Los binomios “autor–autoridad” y “autor–traducción” eran considerados casi sinónimos en la concepción medieval, aunque en los siglos de tránsito hacia la Edad Moderna comienzan a delinear su autonomía. Mientras que la mayor parte del Medievo se caracteriza por el anonimato de muchas traducciones, a partir del siglo XIV se delinea en el ámbito de la traducción la voz de un yo traductor, al tiempo que el corpus de reflexiones traductológicas se amplía. La creciente actividad se descentralizará y se consolidará en los distintos territorios y lenguas (catalán, castellano, gallego y aragonés) como vehículo habitual de difusión cultural. Se trata de un siglo, el XIV, clave en la historia de la traducción peninsular, un siglo de fértil transición entre la actividad traductora estrictamente medieval del XII y el XIII y las nuevas corrientes prehumanísticas y prerrenacentistas que se instalarán en la Península a lo largo del siglo XV.
.
5. Hacia un concepto moderno de traducción: el siglo XV
La inserción de los modelos clásicos en la retórica vulgar implicó, en Italia antes que en el resto de Europa, un nuevo acercamiento a los auctores, alternativo a las versiones literales de uso escolástico. Nace así lo que podríamos llamar un “clasicismo burgués” en lengua vulgar que procede paralelamente al Humanismo latino y estimula la confrontación entre las dos lenguas y las dos culturas, clásica y moderna. Se comenzará a traducir a los grandes clásicos de la Antigüedad, tanto del ámbito literario como filosófico, retórico e histórico, y se evidenciará la influencia del Humanismo italiano en la Península así como la vernaculización de la cultura. El siglo XV, desde un punto de vista lingüístico y literario, y también desde el de la traducción, supone algo más que la etapa final de la Edad Media, es la configuración de un nuevo ámbito cultural, el Humanismo, en un proceso iniciado tímidamente durante los siglos XIII y XIV en nuestro país, pero que tomará forma en el Cuatrocientos. El proceso correrá paralelo al de normalización y expansión del romance castellano.
Las cortes de nobles castellanos ya no compiten únicamente por cuestiones de tipo territorial o disputas de poder, sino que la cultura también representa uno de los bienes sociales y de distinción; de ahí que ciertas formas de mecenazgo, el encargo de traducciones, la formación de bibliotecas, la compilación de cancioneros para uso propio o la dedicatoria de las obras nuevas, traducidas y originales, devienen en constituyentes de las convicciones aristocráticas. Como ya se ha señalado, en un primer momento de la Edad Media el ejercicio de la traducción se relacionaba con la práctica exegética ejercida en las escuelas medievales, en la que destaca la dependencia respecto a las fuentes o modelos y el recurso a la enarratio o comentario. Al final del Medievo se va a desarrollar otro tipo de traducciones en que los motivos retóricos dominarán el discurso por encima de la tradición exegética, y los traductores demandarán para sí y para sus textos un cierto rango de autoridad hasta ahora reservado únicamente al modelo.
El trabajo filológico que, a partir de Petrarca, pone la atención en la centralidad de los textos, que se han de indagar con las armas específicas y no diletantes del intelectual, conduce a los traductores a tomar conciencia de la importancia del interpres y su ingenium, mediador entre el texto y el lector. Cabe preguntarse hasta dónde llegaba realmente la preocupación de los traductores (si es que la tenían) por los problemas teóricos de la traducción y si se limitaban a recoger, a modo de exculpación ante posibles deficiencias o errores, las quejas típicas que circulaban en la época a propósito de las deficiencias del vulgar. Hay que decir que, a tenor de la superficialidad de sus observaciones, muestran, en general, un considerable desconocimiento de las dificultades reales que implica la actividad traductora; de la lectura de los prólogos se desprende que no se detienen demasiado en los problemas teóricos y la discusión propende a repetir los consabidos tópicos sobre el tema, excluyendo muy frecuentemente toda observación personal del traductor sobre su propia experiencia, aunque será reseñable excepción Alfonso Fernández de Madrigal[12]. La reflexión teórica no existía como tal y se caracterizaba por el interés práctico o inmediato de transferir los textos del latín al romance y por la falta de método. Con todo, sí puede afirmarse que se produce una vuelta a las ideas de san Jerónimo con un alejamiento de la traducción literal hacia posturas más libres que miran a la reproducción del sentido con las opciones que ofrece el vulgar romance que, poco a poco, va adquiriendo categoría de lengua literaria. No se ponía en duda que el deber del traductor es traducir ad sensum y no ad uerbum, como afirmó Coluccio Salutati en una carta sobre la traducción dirigida en 1392 a Antonio Loschi: res uelim, non uerba consideres (“quisiera que atendieras a los asuntos, no a las palabras”).
Otra preocupación recurrente es la dificultad para reproducir la “dulçura” del latín en romance, es decir, la armonía, las cadencias, las sutilezas lingüísticas y estilísticas, la variedad en la expresión. Ahora hay un nuevo tipo de hombres que no se interesa solo por el “Libro”, la Biblia, sino por los libros y la lectura, hombres que forman un grupo con conciencia de su superioridad cultural respecto a otros estamentos sociales, que pierde el miedo medieval al viaje y que se muestra sensible a los cambios y las novedades culturales. En el enfrentamiento dialéctico con el pasado medieval, el renovado interés por la Antigüedad clásica y el nacimiento de una nueva clase de lectores dio lugar en la Península a una intensa actividad traductora[13]. Esa actividad fue especialmente fructífera en la primera mitad de siglo, en el reinado de Juan II, plagado de proyectos culturales en los que la participación de Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, también fue decisiva.
Poco a poco se fue desarrollando el convencimiento de que no bastaba con que el traductor intentase reproducir lo mejor posible el sentido del original, sino que había que intentar reproducir también la eloquentia latina. Así, en la segunda mitad del siglo se retomó la ya clásica duda de la posibilidad de traducir de forma eficaz del latín a la lengua vernácula, como se plantea Alfonso de Palencia, traductor de Plutarco y Josefo. Sí nos parece importante evitar decir que las traducciones de la Península siguiesen con frecuencia la vía latinizante o cultista, pues son escasas esas traducciones. El objetivo fundamental era conseguir versiones totalmente inteligibles por los no-latinistas. ¿Cómo podían conseguirlo? Es poco lo que dicen los traductores sobre este aspecto, puede que porque lo dieran por supuesto. Como instrumentos para resolver las dificultades de la gramática latina contaban tan solo con anticuados manuales como los de Alejandro de Villa Dei, cuyo Doctrinale, muy usado en las aulas, data de finales del siglo XII. Quienes necesitaran algo más pormenorizado debían remontarse a Donato, Prisciano u otros gramáticos latinos, que escribieron sus obras para lectores latinos. Y también arduo resultaba resolver los graves problemas lexicográficos, pues solo había algunos “lexicones” que aportaban a lo sumo algún sinónimo o definiciones de los términos latinos, como el Catholicon de Juan de Génova, o los Elementa uocabulorum de Papias, que data del siglo XI. El hecho es que los traductores tenían que atenerse a lo aprendido en la escuela o la universidad, lo que explica que, si tenían noticia de alguna traducción al italiano o francés, se esforzasen por obtener una copia, no tanto para hacer sus versiones desde ellas, cuanto para tener algún apoyo. En la dificultad de traducir se antojaba necesario el recurso a la glosa, no siempre en los márgenes, sino a veces incorporadas, en forma de amplificaciones, al propio texto, glosas que se consideraban parte integrante de la traducción en el proceso de “medievalización” de los textos. Como consecuencia del aumento de la práctica traductora, parecía inevitable que surgieran discusiones sobre los problemas que planteaba, pero, por el tono eminentemente retórico de los prólogos y dedicatorias, no resulta sencillo determinar hasta qué punto tales observaciones son auténtico reflejo de la experiencia traductora. Por más que sean tópicas, estas reflexiones contribuyen a definir una actitud ante los problemas de traducción, un embrión de teoría. Los traductores peninsulares siguen aún bajo la dependencia de las opiniones de san Jerónimo y, por más que hablen del dilema de escoger entre los dos métodos opuestos de traducción, ad uerbum o ad sensum, en la práctica adoptan una postura clara de reproducción del sentido. Junto a esto, y a pesar de los contactos que ya había entre nuestros traductores y los humanistas florentinos, no es fácil atisbar huellas de que tratados innovadores como el De interpretatione recta de Bruni, o el Apologeticus de Giannozo Manetti, fuesen conocidos por ellos. Cuando dirigen su mirada a Italia no es para buscar principios teóricos, sino porque saben que circulan versiones de los textos de la Antigüedad.
En 1418 Bruni completó su traducción de la Ética a Nicómaco de Aristóteles movido por el desprecio personal que sentía por la versión anterior (ca. 1243), de Robert Grosseteste, a la que califica de pueril, desmañada, áspera, de vocabulario embrollado, confusa e inadecuada en el estilo, plena de errores. Las críticas que recibió por la dureza del prólogo a la traducción le indujeron a plantearse una reflexión personal que en 1425 cobró forma en el De interpretatione recta, que no es otra cosa que la exposición de sus tesis en el plano teórico y metodológico[14]. Para él, los requisitos del traductor han de pasar por un vasto y minucioso dominio de la lengua de la que se traduce, al igual que de la lengua meta, a lo que se ha de sumar el conocimiento de la materia y un buen oído. Frente a esto, identifica los defectos del traductor, a saber, comprender mal lo que ha de traducir, reproducirlo mal y verter de manera inarmónica. Podríamos decir que aquí está el origen de la teoría moderna de la traducción. Bruni muestra un pensamiento muy adelantado a su tiempo, pero, claro, aún no se habían definido límites precisos entre traducción, interpretación, adaptación, reescritura, glosa e, incluso, plagio, algo que se empezará a hacer con el desarrollo del Humanismo. También como consecuencia del prólogo surgió en torno a 1433 una polémica con Alfonso de Cartagena, que no pretendía ofender a Bruni, sino salir en defensa del anterior traductor, si bien su defensa se asentaba sobre la debilidad que provocaba el hecho de reconocer que no sabía griego. En no pocas ocasiones se ha considerado la disputa como un enfrentamiento entre el traductor medieval y el humanista, entre la escuela escolástica y una nueva visión de la traducción más filológica, humanista, aunque esto no es del todo cierto, pues la postura de Cartagena, que tiene un profundo conocimiento de los ideales culturales del Humanismo, está bastante próxima a los postulados de Bruni. Así lo demuestran sus traducciones de Séneca y la correspondencia con Decembrio, en la que muestra una actitud claramente humanista. Cartagena lucha en su discurso por demostrar que la filosofía aristotélica no puede ser reescrita usando términos que no pertenezcan al mismo contexto y situación cultural, ya que falsearían el discurso original, y cree que Bruni está “latinizando” a Aristóteles. Destacan sus observaciones sobre el latín, lengua que considera viva y en evolución constante gracias a la introducción de préstamos griegos y vulgares, frente al intento de Bruni de restaurar la pureza de la lengua clásica. La respuesta de Bruni llegó en 1436 y la controversia se saldó a favor del de Arezzo, pero a Cartagena hay que reconocerle ciertos valores de reflexión.
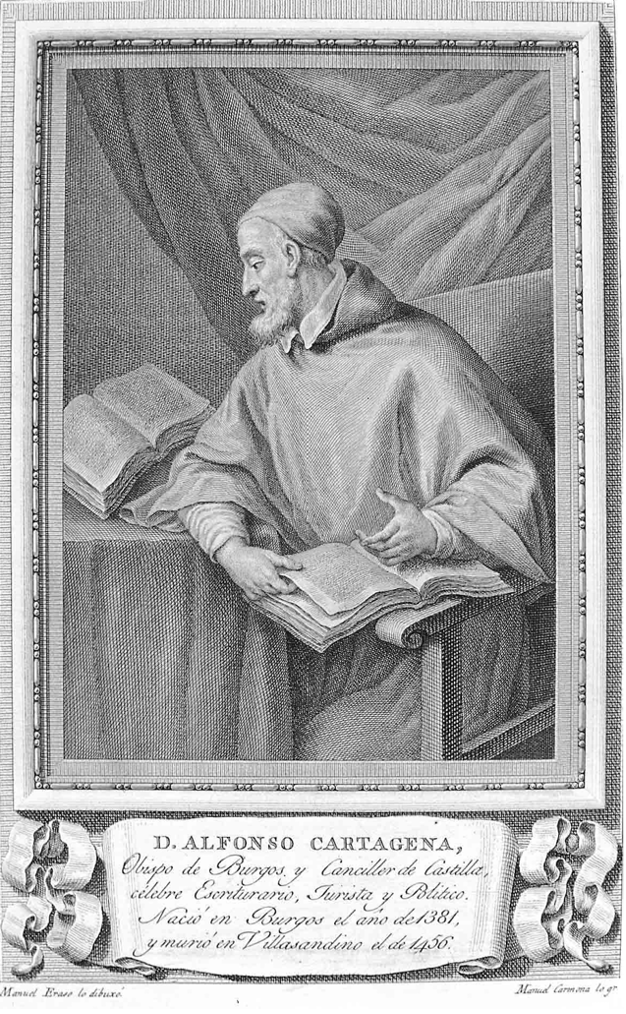
Fig. 5: Alfonso de Cartagena, grabado de Manuel Salvador Carmona
Alfonso de Cartagena defiende la traducción ad sensum y la primacía del destinatario, del receptor, circunstancia esta absolutamente humanista, por lo que el traductor debe intervenir en el texto cuanto sea necesario para su correcta comprensión. En su prólogo a La Rhetorica de Cicerón, que tradujo por las mismas fechas de la polémica, plasma sus ideas fundamentales:
En la traslación del cual no dudo que hallaredes algunas palabras mudadas de su propia significación y algunas añadidas, lo cual hice cuidando que cumplía así: ca no es, este, libro de Santa Escritura en que es error añadir o menguar, mas es composición magistral hecha para nuestra doctrina. Por ende, guardada cuanto guardar se puede la intención, aunque la propiedad de las palabras se mude, no me parece cosa inconveniente; ca, como cada lengua tenga su manera de hablar, si el interpretador sigue del todo la letra, necesario es que la escritura sea oscura y pierda gran parte del dulzor. […] no me parece dañoso retornar la intención de la escritura en el modo del hablar que a la lengua en que se pasa conviene. La cual manera de trasladar aprueba aquel singular trasladador, santo Jerónimo.
Y más adelante explica cómo soluciona los problemas que le presenta la mayor riqueza léxica del latín frente al vulgar: “E donde el vocablo latino del todo se pudo en otro de romançe pasar, fízelo; donde non se pudo buenamente por otro canbiar, porque a las vezes una palabra latina requiere muchas para se bien declarar e si en cada logar por ella todas aquellas se oviesen de poner farían confusa la obra, en el tal caso al primero paso en que la tal palabra ocurrió se fallará declarada”. La teoría de la traducción de Cartagena se basa en la utilización de san Jerónimo como autoridad con ciertas apreciaciones de carácter filológico, e insiste en la importancia del estudio, no solo del estudio lingüístico (la gramática) que ayude al traductor con la oscuridad del lenguaje, sino también el estudio de la materia, ya que el solo conocimiento del latín no garantiza la comprensión del contenido. Hay que aclarar, no obstante, que la traducción ad sensum no se corresponde con lo que actualmente se denomina “traducción libre”, sino que se trata de traducir fielmente el significado contextual con los medios de la lengua meta o, dicho de otro modo, trasladar el significado del texto latino a una esfera semántica diferente en que los significados figurados, las metáforas e incluso los realia puedan ser sustituidos por equivalentes más comprensibles sin que ello suponga desvirtuar el original. Cartagena terminaría traduciendo al castellano la versión latina de Bruni objeto de la polémica.
Por los mismos años de la polémica, en Portugal, Don Duarte establecía un pentálogo de reglas traductoras, similar, si bien mucho más breve, al que un siglo después escribiría Étienne Dolet en su La manière de bien traduire d’une langue en autre. Aunque Bruni es considerado el gran pensador de la traducción en el siglo XV, hay otras dos autoridades contemporáneas generalmente olvidadas: Giannozzo Manetti en Italia, que escribió el Apologeticus (ca. 1445) contra los detractores de su traducción del Salterio y, sobre todo, Alfonso Fernández de Madrigal, “El Tostado”, en España. En torno a 1448–1449, el marqués de Santillana le encarga a Madrigal la traducción de la versión latina que san Jerónimo había hecho, a fines del siglo IV, de los Chronici canones de Eusebio de Cesarea. Además de hacer la versión romance, antepuso un prólogo en el que dedica unas reflexiones a la traducción y que precede a la traducción del prólogo que hiciera san Jerónimo con reflexiones sobre la traducción del griego al latín. También a insistencia del marqués, que deseaba contar con un comentario de la obra, El Tostado acometió la empresa, en torno a 1550–1551, en el monumental Comento o exposición De las crónicas o tienpos de Eusebio, que, incluso sin acabar, cuenta con cinco enormes partes. En la Primera Parte, las líneas que san Jerónimo dedica a la traducción en el prólogo se convierten en más de una docena de capítulos de comentario en las que define el proceso traductor, analiza sus dificultades y condiciones, la diferencia entre las lenguas, los tipos de traducción, los defectos, la supuesta imposibilidad de igualar en la traducción las condiciones del original, la condición subordinada de la traducción, esto es, todo un conjunto especulativo a la sombra del de Estridón.

Fig. 6: Alfonso Fernández de Madrigal, El Tostado. Sepulcro, Catedral de Ávila
.
Parte del convencimiento de que todas las lenguas son capaces de expresar cualquier experiencia intelectual y de que no hay lenguas superiores a otras, reconociendo en esa igualdad la multitud de diferencias y la diversidad. Ello implica que hay que dominar ambas lenguas para traducir, al igual que la materia, condiciones que se convirtieron en tópicas. Se trata, sin duda, de la más importante contribución peninsular al pensamiento sobre la traducción. Su intención es hacer asequible en lengua vulgar lo que san Jerónimo piensa de la traducción, con una exégesis completa en su Comento, y, ante los problemas lexicográficos y la falta de vocabulario que tanto preocuparon a los traductores medievales, asegura que “en el vulgar ha vocablos para los quales fallescen correspondientes en latín”. No obstante su optimismo, tiene una concepción poco favorable de las traducciones que se realizaban en su época. En el prólogo a su versión De las crónicas o tienpos se refiere a la traducción como “interpretación” o “traslación” e insiste en que este ejercicio es más difícil en su caso, una traducción en segundo grado, que en el de san Jerónimo, porque en el vulgar “non ser los vocablos subjectos a alguna arte commo en el latín et griego son subjectos a las reglas de la arte gramatical […] muchas más cosas et conçibimientos se pueden significar por la lengua latina o griega que por la vulgar”. El principal problema que observa es tópico en los paratextos de la época: la ausencia de léxico vulgar frente al latín, es decir, una desconfianza en las virtualidades del romance. Ante esta dificultad se plantean dos maneras de realizar la traducción, condicionadas por la pobreza del vulgar, no por otro tipo de circunstancias ni por la naturaleza del texto, bien con una traducción propiamente dicha, que será palabra por palabra, bien con una glosa o comento, que ya no será traducción propiamente dicha: “difícile si se faze por manera de interpretación que es palabra por palabra et non por manera de glosa la qual es absuelta et libre de muchas gravedades”. Más adelante aporta una definición: “dos son las maneras de trasladar, una es de palabra a palabra et llámase interpretación; otra es poniendo la sentencia sin seguir las palabras, la qual se faze común mente por más luengas palabras et esta se llama exposición o comento o glosa. La primera es de más autoridad, la segunda es más clara para los menores ingenios”. Se desprendería de aquí que no hay para él más que una manera de traducir propiamente dicha, la “interpretación”, y de lo que sigue se deduciría que así es su versión de la obra de Eusebio–Jerónimo. Hasta aquí, no hay nada nuevo. Pero hay una importante circunstancia a propósito de su modus interpretandi que no debemos obviar y que salta a la vista cuando se coteja la traducción con su original, a saber, el hecho de que la traducción del madrigalense, en realidad, no es, como insiste en su prólogo, “por manera de interpretación, que es palabra por palabra”, sino que da prioridad absoluta al sentido, lo que le hace parafrasear en un buen número de casos el original. Sirva como testimonio el presente ejemplo de la traducción del prólogo de san Jerónimo: Difficile est enim alienas linguas insequentem non alicubi excidere, arduum ut que in aliena lingua bene dicta sunt eundem decorem in translatione conseruent, que traduce como “Grande dificultad es et apenas quiere aquel que ha de seguir las lenguas agenas non fallar alguna dureza o altura para que lo que en agena lengua dicho bien suena aquel grado de fermosura después que trasladado tenga”. Un simple cotejo permite ver cómo difficile se ha convertido en “grande dificultad”, el participio de presente insequentem en una perífrasis de obligación, “que ha de seguir”, o el arduum en un desdoblado “dureza o altura”. Pero si acudimos al Tostado sobre el Eusebio, más conocido como Comento o exposición de Eusebio, en los capítulos que tratan del pensamiento de san Jerónimo, aunque coincide al explicar qué es “interpretación” y qué “glosa”, añade nuevas consideraciones muy valiosas. Así, dice que “Non ha cosa que sea significada por vocablos de un lenguaje que no pueda seer significada por vocablos de otra lengua”, es decir, los problemas lexicográficos son relativos. Y más adelante deja ver con claridad lo que piensa de la traducción, manifiestamente ad sensum y de una naturaleza muy próxima a la defendida por los humanistas italianos, que resulta definitivo para definir el pensamiento traductor al final de la Edad Media:
Et es de saber que el mudamiento de orden o de palabras, según dicho es, o se faze con alguna necessidad o sin ella. Con necesidad se faze quando esto non faziendo sería fea la traslación o mal sonante. […] et esto no será fuera del oficio del interpetador mas a él conuerná. Ca dize Iherónimo en el libro De optimo genere interpretandi que la mejor et más noble manera de interpretar non es sacar palabra de palabra mas seso de seso.
Es prioritario no solo que el receptor entienda la traducción, sino que no sea “fea o mal sonante”. No obstante, Cartagena y Madrigal, los dos únicos traductores peninsulares que se acercaron al problema planteado por Bruni y Manetti, apenas profundizan en él. Los italianos trataban de explicar cómo la retórica ciceroniana podía servir al traductor para reforzar el intento de comunicar el sentido original de un texto traducido e insistían en que para ello era necesario un gran dominio de la retórica y de la filología clásica. No obstante, la preocupación por la belleza de la traducción ya está presente en el madrigalense. Y esta manera de traducir se puede corroborar en su Breuiloquium de amore et amicitia, traducido por el propio autor como Tratado de amor y amiçiçia, ilustrativo ejercicio en que el autor presenta su versión de su propio original latino[15].
El siglo XV, con la definitiva vernaculización de la difusión de la cultura y la hegemonía del castellano como lengua meta, testimonia una evidente influencia del Humanismo italiano en la Península. No obstante, y a pesar de los contactos, las traducciones peninsulares no delatan ningún influjo positivo del Humanismo italiano y los traductores siguen medievalizando sus traducciones mediante glosas, comentarios y explicaciones. Madrigal es el único que parece estar a punto de conceder a la retórica el papel básico y preponderante que los italianos le daban en la traducción otorgando cierta importancia a la calidad estilística del texto traducido, siempre supeditada a la exigencia básica de fidelidad. En la historia de la traducción peninsular del Cuatrocientos hay una escasez de latinistas competentes, lo que también influyó en la escasez de reflexiones. Faltaban agrupaciones de hombres profesionalmente dedicados a los estudios de la Antigüedad clásica. Se podría resumir la norma ideal de los traductores al final de la Edad Media como sigue: predominio de la traducción ad sensum que permite reproducir fielmente el significado contextual con los medios de la lengua meta; exigencia del dominio de la materia tratada en la traducción; naturalidad de la expresión en el texto meta; y gran dominio de entrambas lenguas. El final del Medievo dio lugar, pues, a una reflexión más moderna, humanista, relacionada con un tipo de traducción que comienza a poner el foco en el lector, una reflexión que seguirá evolucionando en los Siglos de Oro y que está en el origen de la moderna teoría de la traducción. Estamos a las puertas de la fijación de un concepto de traducción realmente moderno.

Fig. 7: Enrique de Villena, traducción de la Eneida de Virgilio. BNE ms. 17975, f.20v.
Bibliografía
C. Alvar, Traducciones y traductores. Materiales para una historia de la traducción en Castilla durante la Edad Media, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2010.
C. Alvar & J. M. Lucía Megías, Diccionario filológico de literatura medieval española, Madrid, Castalia, 2002.
C. Alvar & J. M. Lucía Megías, Repertorio de traductores del siglo XV, Madrid, Ollero y Ramos Editores, 2009.
Ch. Balliu, “San Jerónimo en sus epístolas. Las dudas metafóricas del traductor”, en R. Martín–Gaitero (ed.), V Encuentros Complutenses en torno a la Traducción, Madrid, Editorial Complutense, 1995, pp. 177-186.
J. L. Bertolio, Il trattato De interpretation recta di Leonardo Bruni, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2020.
E. Borsari, “Leonardo Bruni y el discurso traductológico del siglo XV”, eHumanista, 28 (2014), pp. 355-368.
E. Borsari (coord.), La traducción en Europa durante la Edad Media, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2018.
C. Buridant, “Translatio medievalis. Théorie et pratique de la traduction médiévale”, Travaux de Linguistique et Littérature, 21 (1983), pp. 81-136.
M. G. Cammarota & M. V. Molinari (eds.), Testo medievale e traduzione, Bergamo, Sestante, 2001.
N. Cartagena, La contribución de España a la teoría de la traducción. Introducción al estudio y antología de textos de los siglos XIV y XV, Madrid-Fráncfort, Iberoamericana-Vervuert, 2009.
R. Copeland, Rhetoric, Hermeneutics and Translation in the Middle Ages. Academic traditions and vernacular texts, Cambridge U. P., 1991.
U. Eco (coord.), La Edad Media. IV. Exploraciones, comercio y utopías, México, FCE, 2019.
G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Turín, Einaudi, 1991.
C. Galderisi & J.-J. Vincensini (eds.), La traduction entre Moyen Âge et Renaissance. Méditations, auto–traductions et traductions secondes, Turnhout, Brepols, 2017.
V. García Yebra, “¿Cicerón y Horacio preceptistas de la traducción?”, Cuadernos de Filología Clásica, 16 (1979-1980), pp. 139-154.
V. García Yebra, Teoría y práctica de la traducción, Madrid, Gredos, 1984, 2 vols.
V. García Yebra, Traducción: historia y teoría, Madrid, Gredos, 1994.
T. González Rolán & A. López Fonseca, Traducción y elementos paratextuales: los prólogos a las versiones castellanas de textos latinos en el siglo XV. Introducción general, edición y estudio, Madrid, Escolar y Mayo, 2014.
T. González Rolán & A. López Fonseca, A. Fernández de Madrigal, El Tostado. Breuiloquium de amore et amicitia / Tratado de amor y amiçiçia. I. De amore. Estudio y edición crítica bilingüe de los textos latino y romance, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2021, pp. 27-43.
T. González Rolán, A. Moreno Hernández & P. Saquero Suárez–Somonte, Humanismo y teoría de la traducción en España e Italia en la primera mitad del siglo XV. Edición y estudio de la “Controversia Alphonsiana” (Alfonso de Cartagena vs. L. Bruni y P. Candido Decembrio), Madrid, Ediciones Clásicas, 2000.
M.ª I. Hernández, En la teoría y en la práctica de la traducción. La experiencia de los traductores castellanos a la luz de sus textos (siglos XIV–XV), Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 1998.
F. Lafarga & L. Pegenaute, Historia de la traducción en España, Salamanca, Ambos Mundos, 2004.
A. López Fonseca, “Traducción literaria y comunicación: la duplicación del proceso creativo y comunicativo”, en C. Fortea et al. (eds.), Nuevas perspectivas en Traducción e Interpretación, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2018, pp. 107–115.
A. López Fonseca, “De la teoría a la práctica y de la interpretación al comento. El Tostado y la traducción”, en F. Lafarga & L. Pegenaute (eds.), Elementos para una articulación del pensamiento sobre la traducción en España, Kassel, Reichenberger, 2023, pp. 31–54.
A. López Fonseca, “Exégesis traductológica: ‘El Tostado’ comenta a san Jerónimo (Commnentarius VIII y Comento o exposición VI-VIII)”, en J. de la Villa et al., STVDIVM CLASSICORVM. Visiones del Mundo Clásico, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos – Guillermo Escolar Editor, 2025, pp. 1027-1034.
A. López Fonseca & J. M. Ruiz Vila, De las crónicas o tienpos de Eusebio–Jerónimo–Próspero–Madrigal. Estudio y edición crítica de A. López Fonseca & J.M. Ruiz Vila, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2020.
A. López Fonseca, J. M. Ruiz Vila, L. Arenal López & H. Terrados, San Jerónimo y “El Tostado” piensan la traducción. Estudio y edición crítica del Comento o exposición de Eusebio De las crónicas o tienpos interpretado en vulgar (caps. I-XXIX) de Alfonso Fernández de Madrigal, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2024.
D. López García, Teorías de la traducción. Antología de textos, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1996.
T. Martínez Romero, “Las traducciones según algunos traductores catalanes: unas reflexiones”, Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, 41 (2018), pp. 155-171.
S. McElduff, Roman Theories of Translation: Surpassing the Source, N. York – Londres, Routledge, 2013.
M.ª Morrás, “El debate entre Leonardo Bruni y Alonso de Cartagena: las razones de una polémica”, Quaderns. Revista de Traducció, 7 (2002), pp. 33-57.
M. Morreale, “Apuntes para la historia de la traducción en la Edad Media”, Revista de Literatura, 29–30 (1959), pp. 3–10.
J. Paredes & E. Muñoz Raya (eds.), Traducir la Edad Media. La traducción de la literatura medieval románica, Universidad de Granada, 1999.
M. Pérez González, “Leonardo Bruni y su De interpretatione recta”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 8 (1995), pp. 193-233.
R. Recio (ed.), La traducción en España ss. XIV-XVI, Universidad de León, 1995.
F. Romo Feito, De interpretatione recta, de Leonardo Bruni: un episodio en la historia de la traducción y la hemenéutica, Universidade de Vigo, 2012.
J. Rubio Tovar, “Algunas características de las traducciones medievales”, Revista de Literatura Medieval, 9 (1997), pp. 197-243.
J. Rubio Tovar, El vocabulario de la traducción en la Edad Media, Universidad de Alcalá, 2011.
J. Rubio Tovar, Literatura, Historia y traducción, Alpedrete, Ediciones de La Discreta, 2013.
P. Russell, Traducciones y traductores en la Península Ibérica (1400–1550), Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1985.
I. Salvo García, “Neologismo, etimología y glosa en la General estoria de Alfonso X”, en E. Borsari (coord.), “En lengua vulgar castellana traducido”. Ensayos sobre la actividad traductora durante la Edad Media, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2015, pp. 135–154.
I. Salvo García, “‘E es de saber que son en este traslado todas las estorias’. La traducción en el taller de la General Estoria de Alfonso X”, Cahiers d’Études Hispaniques Medievales, 41 (2018), pp. 139-154.
J.-C. Santoyo, Teoría y crítica de la traducción. Antología, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1987.
J.-C. Santoyo, “El siglo XIV. Traducciones y reflexiones sobre la traducción”, Livius, 6 (1994), pp. 17-34.
J.-C. Santoyo, “Vida y obra de un teórico español de la traducción: Alonso de Madrigal, El Tostado”, en J.-C. Santoyo, Historia de la traducción: quince apuntes, Universidad de León, 1999, pp. 51-70.
J.-C. Santoyo, Historia de la traducción: viejos y nuevos apuntes, León, Universidad de León, 2008.
J.-C. Santoyo, La traducción medieval en la Península ibérica (siglos III-XV), Universidad de León, 2009.
P. Saquero Suárez–Somonte & T. González Rolán, “Actitudes renacentistas en Castilla durante el siglo XV: la correspondencia entre Alfonso de Cartagena y Pier Candido Decembrio”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 1 (1991), pp. 195-232.
S. Schlelein, “Vacilando entre Edad Media y Renacimiento: Castilla y el Humanismo del siglo XV”, en A. Egido & J. E. Laplana (eds.), Saberes humanísticos y formas de vida: usos y abusos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012, pp. 91-112.
M. Á. Vega, Textos clásicos de teoría de la traducción, Madrid, Cátedra, 1994.
NOTAS:
[1] Para la redacción de este artículo, aparte las referencian efectuadas, han sido muy útiles los trabajos en extenso sobre la historia de la traducción en España, medieval y teóricos. Destacaré cronológicamente: C. Buridant (1983), V. García Yebra (1984 y 1994), P. Russell (1985), G. Folena (1991), Copeland (1991), R. Recio (1995), J. Paredes & E. Muñoz Raya (1999), G. Cammarota & M. V. Molinari (2001), C. Alvar & J. M. Lucía Megías (2002 y 2009), F. Lafarga & L. Pegenaute (2004), J.–C. Santoyo (2008 y 2009), C. Alvar (2010), J. Rubio Tovar (2013), T. González Rolán & A. López Fonseca (2014), C. Galderisi & J.-J. Vincensini (2017) y E. Borsari (2018). Además, las útiles antologías de J.–C. Santoyo (1987), M. Á. Vega (1994), D. López García (1996), Hernández (1998), N. Cartagena (2009) y McElduff (2013); para los prólogos del siglo XV, González Rolán & López Fonseca (2014). Por otra parte, puede consultarse, en Portal de Historia de la Traducción en España (PHTE), sección Edad Media, los caps. de J.-C. Santoyo, “Panorama de la traducción en los siglos V al IX”, “Panorama de la traducción en el siglo XII”, “Panorama de la traducción en el siglo XIII” y “Panorama de la traducción en el siglo XIV”, el de S. Allés Torrent, “Panorama de la traducción en el siglo XV”, y el nuestro “El pensamiento sobre la traducción en la Edad Media”, que nos sirve de base. Para el contexto general, nos hemos servido del vol. coordinado por U. Eco (2019). Para no entorpecer la lectura, en lo que sigue no citaremos estos trabajos.
[2] Para la traducción medieval y su influencia en el desarrollo de la literatura, cf. M. Morreale, “Apuntes para la historia de la traducción en la Edad Media”, Revista de Literatura, 29-30 (1959), pp. 3-10.
[3] El profesor Rubio Tovar aborda con maestría la problemática de la falta de especificidad del ejercicio translaticio durante este período, en sus trabajos de 1997, 2011.
[4] Nuestro criterio es básicamente comunicativo: vid. A. López Fonseca, “Traducción literaria y comunicación: la duplicación del proceso creativo y comunicativo”, en C. Fortea et al. (eds.), Nuevas perspectivas en Traducción e Interpretación, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2018, pp. 107–115.
[5] Todas las traducciones del presente trabajo son propias.
[6] El profesor V. García Yebra es quien deshizo definitivamente el “entuerto” que convertía a Cicerón y a Horacio en supuestos teóricos de la traducción a partir de la cita de san Jerónimo: “¿Cicerón y Horacio preceptistas de la traducción?”, Cuadernos de Filología Clásica, 16 (1979-1980), pp. 139-154.
[7] Ch. Balliu aborda, en “San Jerónimo en sus epístolas. Las dudas metafóricas del traductor”, en R. Martín–Gaitero (ed.), V Encuentros Complutenses en torno a la Traducción, Madrid, Editorial Complutense, 1995, pp. 177-186, la importancia de las cartas del de Estridón para la reconstrucción de su pensamiento sobre la traducción. Para su teoría en el prólogo a la traducción de Eusebio, cf. A. López Fonseca & J. M. Ruiz Vila, De las crónicas o tienpos de Eusebio–Jerónimo–Próspero–Madrigal, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2020.
[8] J.-C. Santoyo, La traducción medieval en la Península ibérica (siglos III-XV), León, Universidad de León, 2009, p. 25.
[9] Cf. J.-C. Santoyo, “El siglo XIV. Traducciones y reflexiones sobre la traducción”, Livius, 6 (1994), pp. 17-34.
[10] Para el “taller” de Alfonso X, es especialmente interesante Irene Salvo García (2015 y 2018). Vid. Bibliografía.
[11] Sobre la labor de los traductores catalanes, cf. T. Martínez Romero, “Las traducciones según algunos traductores catalanes: unas reflexiones”, Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, 41 (2018), pp. 155-171.
[12] Para Alfonso Fernández de Madrigal y su importancia en el pensamiento traductológico y el desarrollo en España de una “nueva” manera de traducir, vid. J.-C. Santoyo (1999 y 2008) y nuestros: A. López Fonseca (2023 y 2025), A. López Fonseca & J. M. Ruiz Vila (2020) y A. López Fonseca, J. M. Ruiz Vila, L. Arenal López y H. Terrados (2024). Todos los textos que se citan más delante proceden de nuestras ediciones críticas.
[13] Así lo evidencian, entre otros, P. Saquero Suárez–Somonte & T. González Rolán, “Actitudes renacentistas en Castilla durante el siglo XV: la correspondencia entre Alfonso de Cartagena y Pier Candido Decembrio”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 1 (1991), pp. 195-232, y M. Morrás, “El debate entre Leonardo Bruni y Alonso de Cartagena: las razones de una polémica”, Quaderns. Revista de Traducció, 7 (2002), pp. 33-57. Cf. también S. Schlelein, “Vacilando entre Edad Media y Renacimiento: Castilla y el Humanismo del siglo XV”, en A. Egido & J. E. Laplana (eds.), Saberes humanísticos y formas de vida: usos y abusos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012, pp. 91-112.
[14] Para todo lo relacionado con la teoría de Bruni y la posterior controversia con Alfonso de Cartagena, remitimos a los títulos recogidos en la bibliografía de M. Pérez González (1995), M.ª Morrás (2002), F. Romo Feito (2012), E. Borsari (2014), J. Bertolio (2020) y, especialmente, T. González Rolán, A. Moreno Hernández & P. Saquero Suárez–Somonte (2000).
[15] Cf. estudio y ed. de T. González Rolán & A. López Fonseca, A. Fernández de Madrigal, El Tostado. Breuiloquium de amore et amicitia / Tratado de amor y amiçiçia. I. De amore. Estudio y edición crítica bilingüe de los textos latino y romance, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2021.
ñ
CITA BIBLIOGRÁFICA: A. López Fonseca, «Sobre el concepto de ‘traducción’ y la forja de una idea: de la Edad Media al Humanismo», Recensión, vol. 15 (enero-junio 2026).